A 9.6 kilómetros
Escribe: J. Miguel Vargas Rosas
«...llegué a la isla El Frontón en 1985»; nos narró Juan Laura, días antes, frente al lente de la cámara que yo sostenía en la diestra, al interior de un mini-departamento, ubicado en algún recóndito lugar de la avenida Perú. Él encontró una prisión que más parecía comunidad. Para entonces, los subversivos se habían organizado en un solo pabellón: El pabellón Azul.
Mientras que en otras prisiones, los reos padecían de desnutrición, tuberculosis y sobrevivían en condiciones infrahumanas, los militantes del PCP-Sendero Luminoso lograron organizarse de una manera diferente: Hasta ese año, habían forjado una escuela; habían ambientado, mediante el trabajo mancomunado, patios y espacios de recreación artístico-culturales. Asimismo, habían diversificado los trabajos según la capacidad de cada quien. Todo estaba mínimamente equilibrado con la férrea disciplina.
Para entonces, según relata Juan Laura, los subversivos contaban con seis delegados. Él los recuerda y los menciona uno a uno: Chowlón Gasco, Gustavo, Willy, Oswaldo, Mario Tulich e Ignacio, quienes eran los encargados de tramitar y dialogar con los elementos de la policía sobre distintas necesidades, como el permiso para el ingreso de alimentos o agua dulce que traían los familiares. No obstante, a quien recordó más, por su valentía en el momento de su muerte, fue a Alejandro, cuya identidad siempre ha sido una incógnita. Otros sobrevivientes también comentan y hablan sobre el llamado "camarada Alejandro", pero pocos o nulos datos han podido proporcionar sobre él.
La vida estaba organizada de la siguiente manera: Grupos de prisioneros rotaban para ir a pescar en las mañanas; todos desayunaban a las siete y a las ocho salían a trabajar. Estos trabajos eran diversos; destacaban el tallado de piedras y tejido de canastas; por otro lado, los poetas se recluían a hacer poesía y los músicos arreglaban los instrumentos y componían canciones. El objetivo, según cuenta Juan, era autoabastecerse. Los productos eran llevados a la ciudad por los familiares. Lo que no narra Juan es que, mucho antes de que llegara el tal "camarada Alejandro", la dirigencia del PCP-SL era inflexible y no comprendía adecuadamente la necesidad de diversificar el trabajo según la capacidad de cada uno. Ejemplo clave fue la situación por la que atravesó José Valdivia Domínguez, JOVALDO, a quien le prohibían escribir y le exigían hacer trabajos manuales; debido a esto, el joven poeta cuestionaba a la dirigencia, ya que no le dejaban hacer lo que él creía que podía hacer bien: poesía. Todo aquello dio un vuelco desde la llegada de Alejandro.
Disparo la cámara; capto puntos que creo interesantes. Luego, hago tomas panorámicas; grabo todo lo que puedo y pienso en lo acaecido en ese rincón del mundo; a 9.6 kilómetros de la ciudad. El sudor empapa mi camiseta; el sol, junto a la brisa marina cargada de sal, quema insoportablemente. En mis auriculares suena “Plegaria de amor” de un grupo o cantante llamado JOBALDO a quien encontré en Youtube indagando sobre el poeta popular JOVALDO.
— ¿Qué pasa, doctor? —pregunta de súbito un compañero de expedición.
— Nada… solo pienso… Pienso cómo resistieron casi dos días frente a las ráfagas de metralletas y detonaciones.
— No fue fácil, cholo —comenta— Hay que tener bastantes agallas y temple para enfrentarse en medio de la nada.
Estamos de pie en el muelle que ha sido carcomido por el paso inexorable del tiempo y la impasibilidad del olvido. Más allá, en donde fuera el pabellón Azul, las ruinas que antaño fueron paredes lucen perforaciones de grandes dimensiones con los bordes tiznados (provocados por las bombas y cañonazos); en esas mismas paredes se puede observar una especie de inscripción con caligrafía gruesa. Hacia un lado de estas ruinas, en una de las caras de la torre de vigilancia, se distingue el símbolo de la hoz y el martillo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación muestra en alguna de sus fotografías a blanco y negro; más atrás, sobre las protuberancias de tierra, un tanque de agua posee todavía la retahíla de perforaciones que causaron los balazos.
— Debieron estar recontra concientizados —murmuro.
— Sin duda…
Cito mentalmente una frase de Aristóteles en Eudemo: «Hay muchas cosas que no producen placer ni dolor, o que, si proporcionan placer es un placer vergonzoso y tal, que valdría más no existir…». En este momento no siento placer, sino un dolor nostálgico que va horadando mi conciencia. No obstante, imagino los días de visita en el 85 y parte del 86 en esta misma isla. Juan nos había contado que formaban dos filas en el patio, con la bandera roja flameando adelante, para recibir a los visitantes. Después, al estilo de las comunidades alto-andinas, compartían los alimentos con estos y conversaban alegres.
El sábado 14 de junio de 1986 se realizó el último día de visita, según manifiesta Juan. Como cualquier otro día, los que purgaban prisión acusados de senderistas formaron dos filas en el patio para recibir a los visitantes, cuya cantidad había aumentado y, en cifras, ascendía a más de 120 familiares. «De repente el 80% de los familiares no sabían lo que iba a pasar: que era el último día de visitas»; narró nuestro entrevistado, dejando entrever que un grupo reducido de familiares sí conocía sobre las pretensiones de amotinamiento, aunque ignoraban el día y la hora exacta. Esto hizo que algunos prisioneros, cargados de una premonición luctuosa, entregaran a sus familiares recuerdos que jamás se borrarían: cartas, bufandas, trabajos en piedra y otros objetos que, a simple vista, parecen insignificantes, pero resultan ser los más valiosos. Juan no le había comentado nada a su esposa; intentó despedirse con toda la normalidad posible, pese a que la tristeza y la posibilidad de no volverla a ver lo carcomía por dentro.
¿Por qué pensaban tomar el pabellón Azul? El gobierno de Alan García había decidido desalojarlos y trasladarlos a otras prisiones bajo el supuesto de que ahí se planificaban directivas senderistas. Sin embargo, ante el análisis de los encarcelados, el gobierno estaba preparándose para "liquidarlos".
En la mañana del 18 de junio de 1986, mientras repartía agua en el depósito, Juan escuchó el grito: «¡Puka!». Corrió hacia el pabellón, desde donde observó a la lora alterada. "Teníamos una lora dentro de una jaulita. Era nuestra mascota". Se percató de que sus compañeros habían tomado a tres policías como rehenes. Los demás elementos policiales abrieron fuego, mientras huían despavoridos. Cuando entraron al pabellón, los subversivos que llevaban consigo a los rehenes se dieron cuenta de que uno de los policías estaba herido en la pierna; por eso, lo tendieron en una cama; acto seguido, pidieron un voluntario para donarle sangre. "Fue Toni “grande” quien se ofreció presuroso". Hicieron la transfusión a través de una sonda. Tras cocer la herida del policía, le dieron de desayunar junto a los otros dos.
Paulatinamente los prisioneros que se hallaban en puestos claves fueron muertos o heridos de muerte y otros desaparecieron misteriosamente. Caso claro fue el de Santiago, quien se encontraba apostado en el depósito de agua, desde donde informaba sobre la situación en aquel "punto", y después de un tiempo no lo hallaron más. Los cadáveres estaban regados en el suelo; la puerta principal ya no funcionaba y había ladrillos amontonados. Casi ya en la madrugada, la Marina de Guerra del Perú disparó instalazas que perforaron las paredes.
Vuelvo hacia lo que otrora fuera el pabellón Azul y veo por enésima vez los orificios posiblemente causados por dichas instalazas. Juan confesó que por el lado de los reclusos habían decomisado una UZI a uno de los rehenes, pero que esta no disparó un solo tiro porque estaba atascada.
El grupo reducido de Juan resistió hasta las últimas consecuencias. Entre ellos se hallaba el "camarada Alejandro". Poco tiempo después, el Gringo sacó un arma por las rejas y disparó, impactando a un guardia en la cabeza. Los elementos policiales gritaron y se alejaron despavoridos. "Lo que nos quedaba era jugar psicológicamente contra los marinos y la guardia"; replicó Juan. Las fuerzas armadas no se atrevieron a entrar, pues creían o imaginaban que los que sobrevivían estaban fuertemente armados. De rato en rato se limitaban a gritar: «Ahí está, ahí está, mátalo»; y después de ejecutar disparos, abandonaban el pabellón. En medio del bullicio, después de un largo tiempo de permanencia, escucharon arengas al otro extremo del segundo piso. Indagaron quiénes eran y dieron dos nombres: Ángel y Daniel, a quienes les pidieron se trasladasen a donde estaban. Como todo se hallaba bloqueado por los escombros, se arriesgaron a cruzar mediante una perforación de instalaza. Sin embargo, el grupo de Juan oyó al instante un grito desgarrador. «¡Me han volado las manos!»; aulló uno de los que estaba del otro lado. Les insistieron a guarecerse junto a ellos; pero estos decidieron «poner pecho a las balas». Lo último que escucharon fue: «¿Quieren matarme? ¡Aquí estoy! ¡No les tengo miedo! ¡Viva el presidente Gonzalo!». Una ráfaga impuso el mutismo.
Después de una permanencia que se hacía larga, el "camarada Alejandro" empezó a entonar La internacional; los demás sobrevivientes lo imitaron. Voces temblorosas, el rugir del mar, algunas detonaciones dispersas. Horas antes, según la versión de Juan, fue el propio Alejandro quien les había manifestado cuáles eran las intenciones del gobierno y las Fuerzas Armadas: Deseaban mantener vivos a los delegados para torturarlos y "hacerlos hablar", mas él no estaba dispuesto a salir con vida; pondría “el pecho a las balas”. Los militantes como Juan debían sobrevivir para que contasen lo que en verdad ocurrió ahí dentro. «Hemos cumplido con la resistencia, camaradas»; afirmó antes de incorporarse y salir del escondrijo donde se hallaban. "El camarada Alejandro" y otros tres abandonaron el pabellón, entonando La internacional. El cántico fue apagado por una lluvia de balas. Después, no hubo ni el más mínimo rastro de sus cadáveres.
Trato de ubicar sus posibles posiciones, pero es imposible hallarlos sin el propio Juan, quien se ha negado a acompañarnos. El sol atiza nuestros cuerpos; una lagartija se pasea entre las rocas y los concretos despedazados. Las aves se posan en los restos de columnas de fierro y concreto; las gaviotas no dejan de graznar; las avecillas surcan el firmamento; los oleajes del mar acarician las piedrecillas y queda solo la soledad omnímoda de la tarde. En el lado opuesto, está el pabellón de los "presos comunes", donde cada celda se ha vuelto un refugio para las aves marinas. Es tarde, el sol quema más, como resistiéndose a morir.









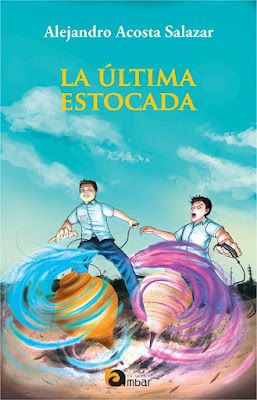

Comentarios
Publicar un comentario