Fuga
J. Miguel Vargas Rosas
Quizá solo queríamos huir, emprender la fuga, cruzar las lindes de este mundo donde muchas veces los sueños mueren en vísperas de la juventud. Tal vez por eso ella se tatuó la palabra “Fuga” en el abdomen y vagábamos hasta altas horas de la noche, sin rumbo fijo, riéndonos como locos, gritando, corriendo hasta sentarnos en la banqueta de algún parque desolado de esta gran ciudad. Quizá por ello yo conseguí el revólver de mi amigo “piltrafas” y tal vez por aquello de huir ella fumaba un poco de hierba cada tarde, cuando nos encerrábamos con vehemencia incontenible en alguna maltrecha habitación de esas inveteradas casonas, transformadas en hoteluchos de mala muerte.
Encerrados, como si hubiésemos abandonado finalmente la realidad, ella se sentaba en la cama, mientras yo recostado a su lado me tomaba un poco de ron.
— ¡Algún día nos iremos! —La fiebre de su locura le hacía sudar— ¡volaremos!
— Sí, ¡volaremos!
Y la jalaba hacia mí, la besaba con frenesí y la acariciaba, impetuoso, hasta desnudarla. Ambos jadeábamos como dos toros a punto de entregarse a la espada de su asesino, pues creo que cada vez que nos allanábamos en los hoteles, moríamos un poco. Hacíamos el amor hasta quedarnos dormidos.
Otras veces íbamos a la playa, corríamos por la orilla y gritábamos alocados, abriendo los brazos como si fuéramos dos seres alados. ¡Qué importaba la crítica!, ¡qué importaba nada, si en su locura o esquizofrenia yo hallaba también la libertad!, ¡qué importaba si todo era una soberana mierda, si en ella encontraba la vida!, ¡qué le importaba a ella si nos matábamos lentamente, si al fin teníamos quién nos escuchara!
Y una noche, en uno de esos viejos hoteles, tendidos en la cama, desnudos los dos, ella tiró su envoltorio de marihuana, me miró y sonrió.
— No necesito esto —balbuceó— no lo necesito…
— ¿Qué dices? —Para entonces me había teñido el cabello de negro intenso y me había puesto unos piercings en la nariz— desde que te conocí, paras con esa cochinada.
— Pues no la necesito más —me dio un beso en la cara, y acurrucó su cabeza en mi pecho— como tú tampoco necesitas esos piercings ni ese alcohol barato. ¿Eres escritor no?, yo soy tu droga y tú la mía y ambos somos ya rebeldía….
Acaricié su cabello.
— Así parece….
— No la necesitamos. Créeme. Podemos escapar de toda esta mierda — acentuó, mirándome a los ojos nuevamente— vivir juntos, tener hijos, lejos, lejos de todo esto…
— ¿Y cuándo volaremos?
— Cuando hagamos el amor cada mañana…
La besé y al fin sus labios estaban limpios de toda la porquería que solía fumar.
— Está bien —afirmé— pero necesitamos escaparnos de esta forma un par de veces más…
— ¿Y a la tercera nos iremos?
— Nos iremos Vanesa, nos iremos….
Vi su rostro moreno tierno, sus ojos profundamente cafés, y la besé genuinamente.
Fugamos dos días más. El primero, fuimos a molestar a algunos perros de la vecina de mi barrio y rompimos las lunas de una ventana de aquellos supermercados de Miraflores. Salimos a toda velocidad, riéndonos a carcajadas. «¡Fuera imperialistas!»; gritamos y aunque seguridad nos persiguió, sagazmente logramos escabullirnos entre el laberinto de las avenidas.
Ya en horas de la noche, en el parque Wilson unos tipejos completamente drogados nos interceptaron e intentaron acorralarla con el fin de manosearla, para lo cual me empujaron vertiginosamente. Ella abofeteó a uno de sus agresores, mas fue ahí donde conocí su fragilidad física de hija de millonario. Encaré a los desconocidos y hubo cruce de golpes con uno, hasta que me derribó, mientras ella provista de una piedra reventó la frente del otro. Atenazado por la rabia, saqué el revólver de mi amigo “piltrafas” y apunté contra la cabeza del que me había apuñeteado, y que en esos momentos aprisionaba por la cintura a Vanesa.
— ¡Suéltala mal parido!
El imbécil la soltó.
La sangre cálida de mis labios reventados se resbaló como un hilo hacia la quijada.
Los tipos se alejaron, abotargados de impotencia y furia. Ella solo carcajeó, envolvió mi cuello con sus brazos regalándome un beso profundo. Finalmente nos sentamos bajo uno de los árboles y permanecimos taciturnos, mirando el cielo nebuloso.
 |
| Foto de Urpi Sonqo |
— Pronto miraremos las estrellas…
— Después llegaremos hasta ellas…
Al siguiente día nos levantamos en un colchón, al interior de un cuartucho de uno de esos hoteles malolientes de la avenida Grau. «Me duele la maldita cintura»; mascullé. «Un poco más y te duelen los pelos. Luego dices que la burguesa soy yo»; bromeó.
Esa tarde, mientras almorzábamos cerca del Parque Universitario en la avenida Abancay, nos enteramos gracias a una amiga en común que su padre había ordenado a dos tipos de rasgos matonescos que la buscaran. «Debes volver a casa»; le aconsejó nuestra amiga, antes de retirarse.
Absortos, nos clavamos miradas taciturnas y nuestras almas parecieron chocar como dos bloques de hielo.
— Debes regresar…
— Lo haremos a mi modo —contestó, esbozando una sonrisa sarcástica.
Dos horas después nos embriagamos a base de cervezas en una discoteca y tomamos un taxi en la Plaza San Martín. Llegamos a su casa en media hora. Al percatarse que me impedían el ingreso, empujó al guardia, exigiendo a gritos que me dejasen ingresar. «Señorita, no está su señor padre»; se excusó el maldito. «Tanto mejor»; me tomó de la muñeca y casi a rastras me condujo hacia la puerta. La vi entrar eufórica a la sala. Rompió varios objetos de valor y me pidió el último spray que me quedaba en la mochila, pues desde que nos conocimos íbamos pintarrajeando nuestros nombres en las paredes.
Ella, trémula, escribió en la pared. «Él y yo volaremos»; luego se volvió a mí y me alcanzó el Spray. «Te toca»; se cubrió la boca para arrojar risas picarescas. Me subí sobre otra silla y pinté en la otra pared: «¡FUGA!».
Cuando salimos, varios hombres nos obstruyeron el paso. «¡Por la puerta trasera!»; mas también había un grupo de sujetos, quienes la apresaron rápidamente. Ella empezó a retorcerse intentando escapar, gritando mi nombre, maldiciendo el de su padre, porque a éste jamás le llamó papá según sus propias narraciones. Fue la última vez que la vi, pues dos tipos me tomaron de los brazos y me desmayaron de un golpe en la nuca.
Desperté en un callejón. Tenía la cara bañada en sangre, la cual empapaba mi polo blanco. Vomité un poco de sangre espesa. Me incorporé sintiendo aguijones en el estómago, en los pómulos y en varios puntos de mis extremidades. «Mierda…mierda…mierda…»; trastabillando salí a la calle principal. No tenía el celular ni el revólver. Mendigué un sol entre la multitud, argumentando que era para pedir ayuda. Alguien me lo proporcionó y llamé desde un teléfono público. «Vuelve a buscarla y estarás muerto»; respondió una voz masculina al otro lado de la línea.
Pasó aproximadamente una semana. Una amiga del barrio me curó las heridas y me llevó la comida a casa, arguyendo la necesidad irremediable de no moverme demasiado. Pero, una noche logré escapar de sus atenciones y de aquel cuartucho inmundo que había alquilado cuando llegué a la capital. Bajé, me prendí del primer teléfono público tras forcejear con un hombre que galanteaba a través de él. Coloqué la moneda y marqué los números, dispuesto a enfrentar a aquella voz masculina y amenazarla. Esta vez contestó la voz temblorosa de Vanesa. «Ve…ve…a la…a la fuga».
— ¿Oye estás bien? —Hubo una pausa larga— Responde, ¿estás bien?, ¿aló?, ¡Vane! —la llamada se cortó.
Cavilé y seguí descendiendo más aprisa hacia la gran ciudad. Rengueaba prácticamente cuando me di cuenta que al pedirme que fuera a La Fuga, se refería a aquella especie de taller abandonado acondicionado por nosotros para pasar nuestros días aciagos al inicio de esta relación y que nos había concedido un viejo amigo de mi padre, al irse de viaje.
No sé quién lo hizo. Dudo que fuera su padre y dudo que ella misma lo hiciera porque amaba la vida. Al entrar al taller eché un ligero vistazo a las paredes convertidas en murales pictóricos. Ella había creado cada mural apasionadamente al inicio de nuestro idilio. Tarde, la descubrí al fondo, sentada con la espalda en la pared, sosteniéndose el lado izquierdo de la barriga, casi a la altura del hígado. «¿Vane?»; me acerqué sin encender la luz eléctrica. Me acuclillé junto a ella. «¿Qué tienes?»; ella me miró y de su boca emergía sangre. Sacó la mano del abdomen, dejando ver su blusa anegada también de sangre.
— Te…te…tengo…tengo miedo —tartamudeó— tengo frío…no me dejes…no me dejes…
— ¿Qué pasó?, ¿quién mierda lo hizo?
Levanté su cara y la sostuve entre mis manos, exigiéndole me dijera qué había pasado. Su piel pálida transmitía un frío estremecedor, sus labios exangües constituían el preludio de la tragedia final y sus ojos ya apagados dejaban entrever el manto oscuro de la muerte.
— Vue…vue…vuela…vuela…
No se resistió por nada; dejó que el cansancio la venciera, le quitara paulatinamente la respiración hasta hacerle exhalar el último suspiro. Sus ojos se cerraron para siempre. Abracé su cabeza en mi pecho.
— ¡Mierda!, ¡Vane!, ¡Vanesa!, ¡despierta carajo!, ¡despierta! —mi voz era un cúmulo de quejidos emergidos desde las catacumbas misteriosas, anhelando ahogar los sollozos inexorables.
Pero, ella no despertó ni despertará ya más. Por eso estoy aquí, sentado en la ventana del Sheraton, en el dieciochoavo piso. Voy a volar, sí y cuando llegue allá abajo golpearé con magia el mundo y la encontraré a ella, bailándome o quizá parada en la estación del tren con su sonrisa burlona y pintando un verso en la pared. Puta madre, éramos unos anarquistas, debimos ser comunistas o en su defecto unos perros capitalistas. Pero ¿sabe?, aquí queda esto, aquí termina la fuga y aquí escuchó a alguien y a través de él, a muchos que no escuchan ni tú ni nadie. Afuera, como manadas en huida, todos marchan por las calles, indiferentes, insensibles, sin escuchar.
¡Fuga!
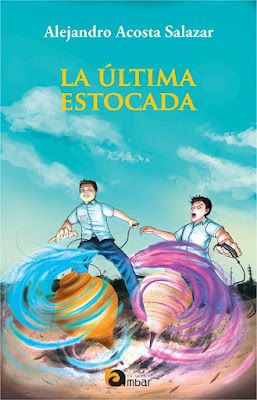

Estremecedor 😟!
ResponderEliminarmuchas gracias!
Eliminar